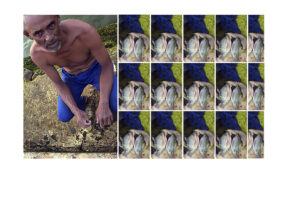El piso del apartamento no está cubierto de botellas. Las ilusiones no rodaron con la noche como la canción de Yordano Di Marcio. En el ambiente aún flota la alegría en tropel de muchachos y sus amigas que bailaron y consumieron licor hasta tarde. Posiblemente celebraban terminación de semestre en la universidad. En la calle la noche recoge su mochila para abrir camino al nuevo día. Uno que otro coche escupe dióxido de carbono impertinentemente.
Ella está como siempre sentada detrás de la máquina de escribir Brother eléctrica. Estudia sociología. Tiene una especie de beca trabajo en el Centro de Estudiantes. Silenciosa. A veces corrige algún texto sobre el papel bond de la máquina. Cabello oscuro como un agujero negro. Cae sobre sus hombros como si fuese líquido. De cuando en cuando levanta el rostro. Su sonrisa leve es como un riachuelo de sensualidad. Humedece la calidez del espacio. Pero podría decirse que su belleza es pensativa. Tienes que detenerte a observar su piel aceitunada descendiente de indígena Timotocuicas para sentir la epifanía de lo efímero. Mucha lucha estudiantil. Demasiadas consignas y bravuconerías hacen que la muchacha sea una ausencia. Tienes que bajarte del tren acelerado en la estación de la calma. Mirar sus ojos sobre las teclas que golpean el papel y lo llenan de palabras negras. Eso casi nunca sucede. Ella es un suspiro en ese espacio de bullicio estudiantil.
Un ventanal inmenso muestra el patio interior del edificio. Ausencia de gente. Duermen. Adentro aún suena Led Zeppelin. De la pared cuelga una fotografía blanco y negro de un ferrocarril de carga. En la sala del apartamento, uno de los invitados intenta seducir a la mujer. Ellos son los últimos en marcharse de la fiesta A veces se escucha una carcajada. Lavo los platos. Aseo la cocina. Escucho susurros de seducción. Ella no habla. Se levanta y desde la puerta de la cocina, me pregunta si puede ducharse. Por supuesto, le respondo, sin tomarme tiempo para sorprenderme. No existe tal confianza para que se produzca esa solicitud. No está ebria. Tomó dos o tres copas de vino durante la fiesta.
Ella es sola entre las multitudes. Cuando termina sus labores en el Centro de Estudiantes se ausenta a los salones de clases. En los pasillos, los vestidos hindúes que lleva con frecuencia desprenden flores imaginarias que ruedan por el pavimento. Pero su sensualidad no escandaliza. Es silenciosa.
Escucho el agua de la ducha golpear contra las losas del baño. No la imagino cubriendo su cuerpo con jabón. Ni refregándolo, habido de otras manos. Simplemente escucho el agua caer. Cesa el sonido. Ella me llama. Me acerco al baño. Entreabre la puerta. Veo su cabello menos intensamente negro. Puedes prestarme una camisa, me solicita. Comienzo a pensar en el Nirvana. A sentir en mi entrepierna que el cielo existe. Que, aunque no soy ángel, puedo alcanzarlo. Y no sé lo que hice para merecerlo. No busco explicación. Siento, luego existo. Suspiro como algo vital.
Cualquier día en La Facultan suenan canciones de La Nueva Trova Cubana desde una corneta gris opaca. El pasillo cubierto de tiras de papel blanco que va inundando los colores de pintura plástica. Azul y rojo sobresalen. En ocasiones, asoma una estrella sobre la superficie blanca. Ella quizás pinte pancartas también. O lea la agenda de trabajo de ese día de elecciones estudiantiles. O aún teclee sobre la máquina que escupe palabras negras como su cabello, pero su cabello siempre emite aroma a tomillo. A flor de frailejón. Siempre. De eso casi nadie se entera. Mucho trabajo evadiendo bombas lacrimógenas. Escribiendo manifiestos que nadie lee.
Me cerco a la sala del apartamento donde el amigo paladea una cerveza de esas que quedan en el fondo del refrigerador. Extraviada. Evadida de la bacanal de goce etílico. Estoy sobrio. Tomé poco. Coloco mi mano sobre su hombro, viejo acá no tienes nada que hacer. Creo que será mejor que te marches, le sugiero. Me mira y estalla en carcajada. Es un hombre noble.
Ella sale del baño. Seca su cabello con la toalla. Lleva encima solamente la camisa a cuadros azules y rojos de tela suave que le cedí. La miro entontecido desde el pasillo. Me devuelve la mirada con ojos y cuerpo hospitalario. Entra a mi habitación. Imagino una película erótica, tal vez El último tango en París de Bernardo Bertolucci
Desbordamos el colchón individual sobre el piso. Refusiles de besos enceguecidos. Somos apenas unos muchachos veinteañeros. Antes no hubo ni una insinuación. La oficina camaraderil del Centro de Estudiantes, posiblemente seca la ensoñación. Muchos puños en alto. Marejadas de manos desplazándose por todos los pliegues de los cuerpos. Cabellos navegando en cauces comunes. Morimos varias veces por fracciones de segundos. Después llegó el amanecer. El sueño en praderas de azahar.
La muchacha con semblante Timotocuicas, teclea rutinariamente la máquina crema deslucido en la oficina colectiva. El cabello más negrísimo. Más líquido. La piel bordeada por todos los soles posibles. Un poster del Che Guevara cuelga cabeza abajo. Ella continúa en su silencio de mujer cálida, pero ahora tiene que inclinar su rostro para no tropezar con la luna.